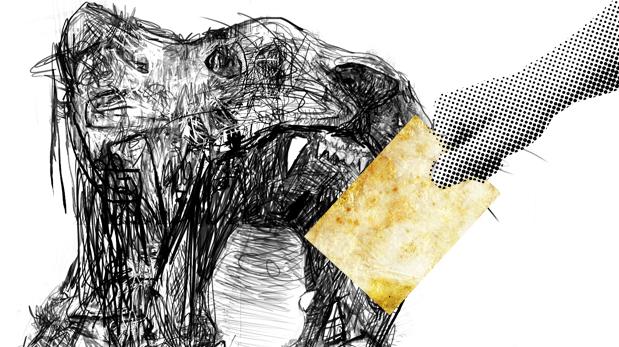Por: Alberto Vergara – Politólogo
Hubo un tiempo en que la política era pariente de la epopeya. Los discursos electrificaban como una arenga previa a la batalla final y el líder era casi un héroe que, de la mano de una vasta organización partidaria, jamás prometía reformar tal o cual política puntual sino transformar la sociedad de raíz. Y la sociedad, por su parte, juraba y mantenía lealtad al líder, a la organización y a unas esperanzas mayores. La política, en suma, era una gesta.
En el Perú la versión más radical y criminal de la política como epopeya la encabezó Abimael Guzmán. Tan histórica era su pretendida empresa que aseguraba que el comunismo y su organización eran el resultado del desarrollo de quince mil millones de años de materia. Parece de risa y es para llorar. Él era el supremo teórico que había descubierto las claves de la historia y tanto sus subordinados como los peruanos en general eran apenas elementos fungibles y descartables en la búsqueda de su desvarío ideológico. Sendero significó la perversión última de aquella política como epopeya.
Otros movimientos compartían los ánimos de radical transformación política y social, aunque no tuvieran que ver con la aberración senderista. Las infinitas izquierdas nacionales provenían de las visiones del “amauta” Mariátegui y partidos como el Apra y Acción Popular, aun si hoy cuesta imaginarlo, tuvieron en Haya de la Torre y Fernando Belaunde, líderes con soluciones sistémicas para el país. Aquellos partidos y sus líderes se distinguían por propuestas integrales y contaban con la fidelidad constante de sus seguidores. Independientemente de nuestras simpatías, esos líderes fueron hombres librescos, que imaginaban y ofrecían un destino conjunto y alternativo a toda una sociedad.
Eso se acabó. En todas partes las ideologías integradoras quedaron heridas tras el colapso del comunismo, pero entre nosotros la herida fue más grave. Cuando Abimael Guzmán fue capturado y encerrado a perpetuidad en una cárcel, también se desterró de nuestra vida pública la grandilocuencia discursiva. La imagen de robóticos senderistas lanzando pomposas y ridículas proclamas maoístas inmunizó a la población contra el rollo, el floro. Asimismo, nuestro colapso de fin de los años ochenta, tejido a pulso justamente por nuestros partidos discursivos, terminó de convencernos de que la palabrería ideológica era inútil. Nos cauterizaron el sentido del discurso. No es casualidad que aborrezcamos al Poder Legislativo. Somos escépticos de la visión y la deliberación. Como escribí alguna vez, el Perú es la pesadilla de Habermas. Chapa tu ‘discurseador’ y arráncale la lengua. De Fujimori a Acuña, pasando por Toledo y Humala, la popularidad entre nosotros es más asunto de pinta y actitud que de desempeño en los balcones.
Exiliada la grandilocuencia del verbo, hemos abrazado la ligereza del gesto. Y nuestros políticos deben asumirlo o sufrirlo. Alan García, lamentablemente, está por enterrar al Apra. Un partido que nació y vivió con vocación democrática se apaga tras una década sin más horizonte programático que el de un contable de obras. García transformó al partido de Haya en el partido de Castañeda. Y está pagando el despropósito. Alfredo Barnechea, por su parte, trata de reflotar a Acción Popular en su ley, con la lampa, discurseando. En muchos sentidos parece un político de otra época, pero sabe que representa a un partido de otra época. En un ambiente marcado por el oportunismo, un sector de la población recompensará la consecuencia.
Sin embargo, de momento, la pelota se ha instalado en la cancha de nuestra época: poca gesta y mucho gesto. Keiko Fujimori no lidera iniciativas, tampoco lidera debates, ni siquiera parece liderar su partido y, sin embargo, lidera encuestas. Su silencio se acompaña de algunos guiños. Jubila viejos impresentables del fujimorismo, para promover jóvenes impresentables del fujimorismo. Bien visto, es gesto vacío. O pícaro. Temática que nos conduce, inevitablemente, a César Acuña.
Que intente pasar sus orígenes rurales y modestos por credencial presidenciable no es pecado, se hace. Pero pocas veces hemos visto una indigencia de proyecto tan flagrante como la de este señor. Alguien como Acuña debe haber inspirado al mexicano que aseguró que un político pobre es un pobre político. Ahora bien, un lazo invisible y macizo vincula al fujimorismo con Alianza para el Progreso. El arco temporal de nuestra degradada vida pública se dibuja con facilidad desde el cuento chino de la intoxicación por bacalao a estos plagios que solo son “dos o tres omisiones”. Comparten horizonte: el Perú como fértil chacra de yucas.
El gesto sin gesta de nuestra época, sin embargo, no es necesariamente socio de la deshonestidad. En realidad, es la total ausencia de contenido en la política peruana la que permite que la honestidad se convierta en tema crucial. Kuczynski ayer y Julio Guzmán hoy despiertan la simpatía de un electorado harto de chanchullos pero también desacostumbrado a la política. Si el fujimorismo como forma de hacer política excede al partido de Keiko, el ppkausismo es un ánimo que supera al extraviado PPK. Cuanto menos contenido posee nuestra esfera pública más se aprecia aquello que populariza a Julio Guzmán: novedad y honestidad.
Por eso es que se pueden calcar colores, tipografías y eslóganes de Podemos en España y, al mismo tiempo, ignorar todo el contenido de aquel partido. (Por cierto, no pido que se haga de izquierda: es análisis). Finalmente, la chambonada del JNE, no tengo duda, potenciará aquellas dos virtudes apolíticas: difunde la novedad y convierte un pleito procedimental en lucha contra la corrupción.
Ahora bien, no se crea que somos una rareza. La política en tanto confrontación social de posiciones ideológicas duras ha perdido ímpetu en el mundo. El Perú aparece simplemente como una versión radical de ese proceso global. Porque el destierro de la política como gesta no es, en lo fundamental, resultado de ciertas acciones de los políticos. Es mucho más la consecuencia de sociedades cada vez más plurales, segmentadas, donde cada quien tiene intereses precisos, difíciles de articular en un solo gran discurso. El ciudadano, cada vez más, construye su lealtad política desde temas puntuales. Ante tal situación, las obesas palabras del siglo XX sufren para amoldarse a los intereses flaquitos del siglo XXI.
Y en el Perú, tras un cuarto de siglo dedicado a celebrar al presidente que administra y no al mandatario que gobierna, entregados a preservar un sistema que impide lo peor y complota contra lo necesario, en ese ambiente, nuestra política se ha hecho anoréxica. Y los candidatos lo saben.
Ya no queda un solo tema sustancial que articule la competencia política. En términos de política real (y no en la ilusión moralista de cada quien), Susana Villarán no traiciona nada yéndose con Daniel Urresti, tampoco Huaroc poniéndose el polo naranja. Ni lo hacen los electores de Kouri al migrar hacia Susana Villarán. Para que exista la traición debe existir la posibilidad de la lealtad. Y la verdad es que casi nadie imagina que el Perú pueda gobernarse de otra manera de como se ha venido gobernando. Todos sabemos que el Gabinete que maneje el Perú a partir del 28 de julio de 2016 estará compuesto, en lo esencial, por técnicos que serían ministros de cualquier presidente. O sea, traición y lealtad, a estas alturas, son palabras muy grandes para nuestra fiesta democrática. Porque, en realidad, bien mirado, tampoco tenemos fiesta democrática, solamente un tono ‘swinger’.
Fuente: El Comercio